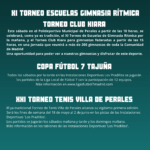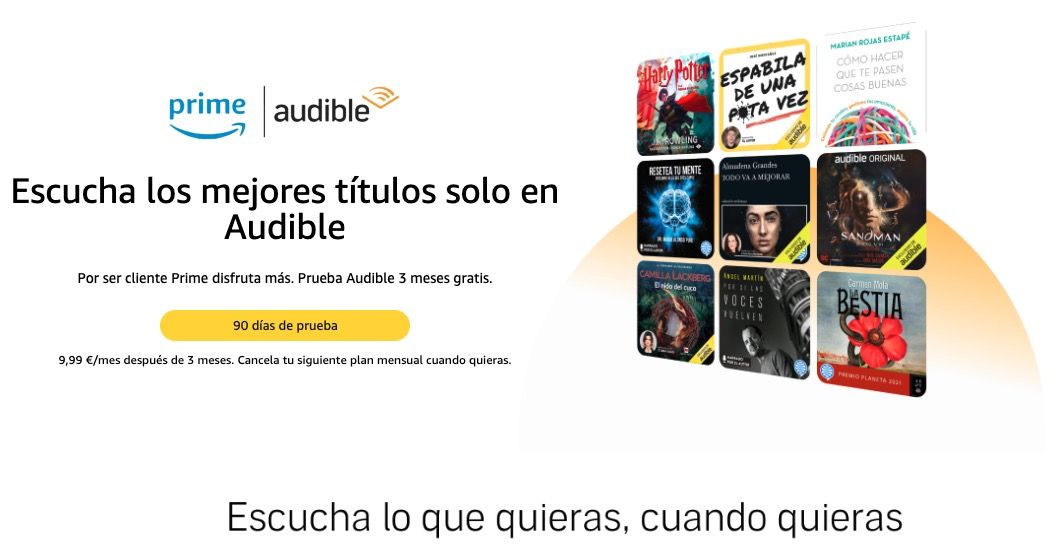Cómo distinguir (y aprovechar) los malos libros de cocina
Probar una nueva receta es un plan ideal en vacaciones. Algunas pistas para que la experiencia sea placentera. Aunque el verano sea esa estación tórrida en la que te da una pereza cósmica cocinar, nunca dispones de más tiempo para hacerlo que cuando estás de vacaciones. Por eso comprar libros de cocina o revisitar los que ya tienes para encontrar nuevas recetas parece una actividad estival apetecible, y desde luego más relajante que buscarlas en las pantallas a las que tantos estamos encadenados en nuestra vida laboral. Tiro piedras contra mi tejado online, El Comidista, pero aquí he venido a contar la verdad.
La letra y las fotos impresas refrescan, pero ¿cómo diferenciamos el recetario que nos va a convertir en las estrellas de la próxima cena veraniega del que nos va a hacer ciscarnos en toda la parentela del que lo escribió? Es difícil saberlo con certeza hasta que no pruebas con éxito o fracaso dos o tres recetas, pero existen algunas señales que nos avisan de si estamos ante una obra práctica de verdad. El autor, por ejemplo.
Indicadores clave de un mal libro de cocina
Si un libro está firmado por un chef de restaurante con estrella, lo más probable es que no sirva para nada. En la cocina, digo, porque en la mesa del salón quedará muy bien. Seguramente será un tochazo enorme, tendrá fotos espectaculares de los platos, del cocinero y de su ego, y podrá enriquecer tu cultura gastronómica, pero las recetas estarán mal o serán inviables en una cocina doméstica. Palabrita de persona que tiene unos cuantos. No incluyo aquí las publicaciones caseras de chefs como Berasategui o Ruscalleda, porque juegan en otra liga y en ellas sí se pueden encontrar fórmulas útiles.
Cuando el autor es extranjero, ojo con las versiones en castellano: muchas se hacen con el piloto automático y están llenas de trampas. Los ingredientes medidos en tazas, por ejemplo, son una red flag de manual. Significan que los editores no se han matado a la hora de adaptar el texto a tu realidad, y lo más seguro es que tampoco hayan sido muy vigilantes con las traducciones de alimentos o pasos. Consecuencia: alta probabilidad de fallo a la hora de cocinar.
La precisión en las cantidades y tiempos es otro buen indicador de calidad. Los problemas crecen con los libros perezosos en este aspecto, y muchos contemporáneos y todos los antiguos lo son. Debemos reverenciar a la marquesa de Parabere, a doña Emilia Pardo Bazán o a Ana María Herrera y su Manual de cocina, pero si no disponemos de la suficiente soltura culinaria para interpretar sus recetas sobre la marcha, iremos derechos al desastre. También recomiendo huir de los libros que racanean con la longitud de los textos: si te explican una preparación mínimamente compleja en menos de 100 palabras, me apuesto una cazuela de Le Creuset a que el resultado será un churro. Las buenas recetas son ricas en detalles, que te ayudan a seguir el camino sin perderte aunque tus fogones, tu horno, tus cazuelas o tus ingredientes no sean exactamente como los que usaron sus autores.
Los malos libros de cocina son más habituales que los buenos, pero no nos hundamos en la depresión. Mejor ponerse budista, aceptarlo y dejar que fluyan contigo. En algunos de los más terribles, yo he sabido encontrar divertimento veraniego: no me servirán para lucirme ante mis invitados, pero qué placer echar una tarde tonta ojeando Cupcakes de Tamara, de Tamara Falcó, un manual de repostería cuqui de la que su autora reniega y que yo atesoro como si fuera una primera edición del Quijote. O ¡Tan fácil!, de Gwyneth Paltrow, un ególatra e hilarante monumento al pijerío healthy. O Microondas para uno, de Sonia Allison, el recetario más triste jamás publicado, del que sales como nuevo tras una buena llorera mirándolo.
Además, no hay que olvidar algo importante: de la misma forma que los libros de cocina medio decentes siempre incluyen algunas recetillas reguleras —prueba de ello son los que publiqué hace años, de cuyos fails no quiero acordarme—, hasta los menos prestigiosos esconden ideas interesantes. Una amiga que hizo el pollo a la Pantoja, registrado para la posteridad en la opera magna isabelina Recetas con arte, descubrió que estaba bueno. La amiga, no hace falta decirlo, era yo.